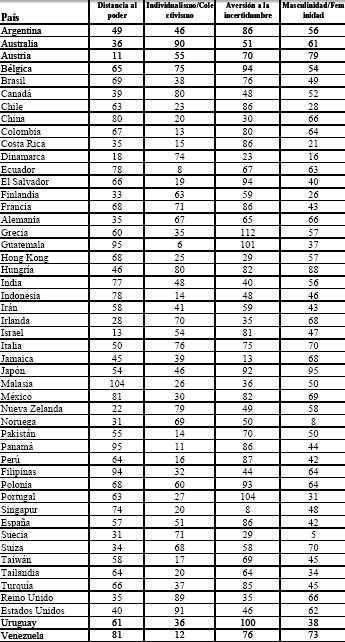A las ocho de la mañana Marku Keijonen entra en la escuela. Tiene 42 años y es el director del colegio Porolahden Perus, de Helsinki. La primera actividad del día es encender el ordenador. "No es algo baladí, al abrir mi correo encuentro las cartas de los padres de alumnos que tengo que contestar". Las familias están en contacto permanente con el centro y es a los padres a quien debe rendir cuentas de su trabajo el colegio en primer lugar.
Finlandia. A este país de noches blancas y tinieblas eternas, según la estación que toque, las estadísticas le sonríen. El Forum Económico Mundial dice que es el país de la Europa de los Quince con una mayor difusión de periódicos por habitante (430 por cada 1.000); notable tasa de fecundidad, 1,7 hijos por mujer (la media de la UE es 1,4). Pero quizá son los resultados escolares de sus alumnos los que más alegrías les han dado en los últimos tiempos. ¿Por qué lo habitual en Finlandia es que un adolescente normalito termine Secundaria con notas excelentes, hablando un perfecto inglés y leyendo un libro a la semana, y aquí muy pocos consiguen algo remotamente parecido?
Es el sistema educativo más prestigioso del mundo, sistemáticamente situado en los primeros puestos del ranking por excelencia, el informe PISA que elabora la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). Finlandia obtiene la mejor puntuación en las tres categorías que se evalúan, Lectura, Matemáticas y Ciencias. España, 12 puntos por debajo de la media de países de la OCDE, se ve superada por Polonia, República Checa o Hungría.
Hablamos de un país en el que más de la mitad de sus 5 millones de habitantes obtiene un título universitario, siendo sus licenciados especialmente prestigiosos en sectores como la ingeniería y la arquitectura, y que cuenta con un muy sólido sistema de formación profesional, que permite elegir entre 75 títulos básicos que pueden cursarse tanto en institutos como en centros de trabajo, mediante un contrato de aprendizaje, y que capacitan para entrar en estudios de grado superior. Quizá, como dice Eva Hannikainen, agregada cultural de la embajada de Finlandia, ya que su país carece de recursos naturales, sus habitantes saben mejor que nadie que la formación es la mejor riqueza del país.
El sistema educativo finlandés es público y gratuito desde que un niño nace hasta que hace el doctorado en la universidad. Pero además es obligatorio de los siete a los 16 años. En esta etapa todos estudian lo mismo y el Gobierno pretende además que lo hagan en el mismo edificio, o lo más cerca posible, para garantizar un seguimiento continuado del alumno. En ello están. Las ventajas que proporciona el modelo finlandés a sus estudiantes provienen de su gasto público, que representó en 1998 y en 2002 el 6,2% del PNB (el promedio de los países de la OCDE es del 5,3 %). Así, la enseñanza obligatoria es gratuita en todos sus conceptos (incluso en centros privados), desde el material hasta los gastos de comedor, e incluso el colegio ha de garantizar el transporte en el caso de que los niños deban desplazarse al centro desde una distancia superior a los 5 km.

También los estudios universitarios son gratuitos, incluidos aquellos destinados a los adultos que, contando con un trabajo, quieren reciclarse o simplemente mejorar su formación. “Aprender en Finlandia no es un problema de dinero”, afirma Hannikainen, ya que la gratuidad se ve apoyada con un sistema de elevadas ayudas a los estudiantes, adultos incluidos. Por otra parte, los padres pueden elegir con casi total libertad el colegio de sus hijos, aunque apenas existen diferencias significativas entre los diferentes centros. Las aulas disponen de un televisor con pantalla gigante de plasma, acuario de 200 litros con pececitos de colores, cocina con fregadero, medios audiovisuales, aire acondicionado, muchas plantas. Hay un ordenador por cada dos alumnos.Los libros de texto son gratis, el material escolar es gratis, la comida es gratis. Si un niño quiere estudiar, puede llegar a ser médico o juez o ingeniero, lo que se proponga, si se esfuerza, aunque su familia sea pobre. «La educación de cada finlandés le cuesta 200.000 euros al Estado, desde que entra en la guardería hasta que sale de la universidad con su título. Es el dinero mejor empleado de nuestros impuestos. La presidenta del país, Tarja Halonen, se licenció en Derecho y proviene de una humilde familia de clase obrera.

También los estudios universitarios son gratuitos, incluidos aquellos destinados a los adultos que, contando con un trabajo, quieren reciclarse o simplemente mejorar su formación. “Aprender en Finlandia no es un problema de dinero”, afirma Hannikainen, ya que la gratuidad se ve apoyada con un sistema de elevadas ayudas a los estudiantes, adultos incluidos. Por otra parte, los padres pueden elegir con casi total libertad el colegio de sus hijos, aunque apenas existen diferencias significativas entre los diferentes centros. Las aulas disponen de un televisor con pantalla gigante de plasma, acuario de 200 litros con pececitos de colores, cocina con fregadero, medios audiovisuales, aire acondicionado, muchas plantas. Hay un ordenador por cada dos alumnos.Los libros de texto son gratis, el material escolar es gratis, la comida es gratis. Si un niño quiere estudiar, puede llegar a ser médico o juez o ingeniero, lo que se proponga, si se esfuerza, aunque su familia sea pobre. «La educación de cada finlandés le cuesta 200.000 euros al Estado, desde que entra en la guardería hasta que sale de la universidad con su título. Es el dinero mejor empleado de nuestros impuestos. La presidenta del país, Tarja Halonen, se licenció en Derecho y proviene de una humilde familia de clase obrera.
Pero estas ventajas económicas serían poco prácticas si no se apoyasen en una base sólida, como es un sistema pedagógico adecuado. Y cuentan con él, según afirma José Antonio Marina, escritor, filósofo y fundador de la Universidad de Padres, especialmente en lo que se refiere a “una estupenda enseñanza primaria y secundaria” que destaca por varios elementos novedosos.
La escolarización se produce a los 7 años, más tarde que en España. Según Hannikainen, “hay quienes lo atribuyen, y hay algo de verdad en ello, a que los finlandeses nos gusta dejar que los niños sigan siendo niños mientras puedan y que jueguen el máximo tiempo posible. Pero también es cierto que hasta los 7 años los niños no llegan a esa madurez intelectual que les permite asimilar y comprender la información que van recibiendo”. Antes de esto, en el jardín de niños (de 1 a 6 años) y en la educación preescolar (de 6 a 7 años) se pretende sobre todo despertar las aptitudes de los niños, sus habilidades, su curiosidad. Cada día es dedicado a una disciplina (música, deporte, actividades manuales o artísticas, lengua materna, matemáticas) pero los niños trabajan solamente durante la mañana, siempre de manera muy atractiva. La tarde es reservada al juego.
Otra gran característica del sistema finlandés es la atención personal que dedican a cada niño, y especialmente a los que van atrasados. Como afirma Eva Hannikainen, uno de los mayores aciertos de los colegios finlandeses es que prestan mucha atención a la evolución del alumno desde el comienzo, intentando atajar los problemas de orden académico en los primeros años de escolarización, ya que “es mucho más fácil solucionar las dificultades a los 7 años que a los 14”. Aun cuando sigan las clases junto con los demás, los chicos que van más atrasados tienen un tutor personal y clases de apoyo según los diferentes niveles de necesidad. En las clases finlandesas, a diferencia de las españolas, hay una generalizada ausencia de competitividad. Los alumnos practican la solidaridad con sus compañeros más retrasados en los estudios con absoluta normalidad y los profesores se aseguran de que ningún alumno se quede atrás.
“Así se consigue que no se alejen del nivel de la clase sin que ésta se retrase”. Para Marina, esta “es una de las bolsas de sabiduría” del sistema finlandés, toda vez que una gran parte de los trastornos de aprendizaje (si hablamos de los no relacionados con dificultades neuronales, como la dislexia, la hiperactividad o los problemas serios de lenguaje) tienen que ver con el simple hecho de que “los niños aprenden con distintas velocidades. Si ese ritmo se cuida al principio, se reincorporan a la marcha de la clase normalmente, mientras que si no se hace el problema toma mayores dimensiones. Y lo único que debemos tener en cuenta es que cada niño tiene una velocidad de aprendizaje”.
En la escuela de Saarnilaakson hay 400 alumnos y 40 profesores, médico, asistente social, psicólogo y hasta dentista. La relación con el profesor es fundamental y resulta muy cercana porque no hay más de 20 alumnos por clase (en Finlandia, por ley, no puede haber más de 24).
En Finlandia la metodología utilizada para abordar las clases en muy diferente a la española: los profesores finlandeses trabajan mucho en grupo con sus alumnos, buscando retroalimentación de los mismos y realizando clases participativas, donde el ambiente es relajado y tolerante. Este hecho contrasta con la filosofía clásica española, donde el profesor imparte una clase magistral.
Cada colegio tiene autonomía para organizar su programa de estudios. La planificación educativa es consensuada entre los profesores y los alumnos. Los adolescentes dan su opinión sobre las propuestas de los docentes, informan de sus intereses y participan en la organización del curso.
La metodología ha abandonado las memorizaciones típicas y hace énfasis en el desarrollo de la curiosidad, la creatividad, la experimentación. No es una cuestión de transmitir información. Para los finlandeses es más importante aprender a pensar que aprender a repetir. La participación de los estudiantes garantiza que se incluyan los temas y las herramientas educativas que les motivan. En las clases de Finlandia se proyectan vídeos de YouTube, se preparan temas investigando en Wikipedia o Facebook, utilizan cómics y escuchan música… No existe una vida dentro del aula diferente a la vida detrás de sus puertas, y la tecnología, igual que ocurre en sus casas, se utiliza a menudo en clase.
Hasta los 9 años los alumnos no son evaluados con notas. Sólo a esa edad los alumnos son evaluados por primera vez, pero sin emplear cifras. Después no hay nada nuevo hasta los 11 años. Es decir que en el período equivalente a nuestra escolaridad primaria los alumnos sólo pasan por una única evaluación. Así, la adquisición de los saberes fundamentales puede hacerse sin la tensión de las notas y controles y sin la estigmatización de los alumnos más lentos. Cada uno puede progresar a su ritmo sin interiorizar, si no sigue al ritmo requerido por la norma académica, ese sentimiento de deficiencia o incluso de "nulidad" que producirá tanto fracasos posteriores, esa imagen de sí tan deteriorada que, para muchos alumnos, hace que los primeros pasos sobre los caminos del conocimiento sean a menudo generadores de angustia y sufrimiento. Finlandia ha elegido confiar en la curiosidad de los niños y en su sed natural de aprender. Las notas en esta fase no serían más que un obstáculo. Ello, por supuesto, no excluye informar a las familias regularmente sobre los progresos de sus niños: en la escuela de Kanenvala boletines se envían dos veces (en diciembre y en mayo). Las notas expresadas en cifras aparecen en el sexto año, cuando los niños alcanzan la edad de 13 años.

El mismo ritmo de evaluación es mantenido en el colegio después de los 13 años empleando calificaciones en cifras que pueden ir de 4 a 10. La nota 4, que implica la obligación de retomar el aprendizaje no conseguido. Están proscritos el 0 infamante y las notas muy bajas. ¿Qué interés puede haber en construir una escala de la ignorancia? En cambio, se pueden distinguir niveles de perfección: Un conocimiento puede ser adquirido pero en diferentes niveles de logro: eso es lo que significan las notas entre 5 y 9
Hasta los 9 años los alumnos no son evaluados con notas. Sólo a esa edad los alumnos son evaluados por primera vez, pero sin emplear cifras. Después no hay nada nuevo hasta los 11 años. Es decir que en el período equivalente a nuestra escolaridad primaria los alumnos sólo pasan por una única evaluación. Así, la adquisición de los saberes fundamentales puede hacerse sin la tensión de las notas y controles y sin la estigmatización de los alumnos más lentos. Cada uno puede progresar a su ritmo sin interiorizar, si no sigue al ritmo requerido por la norma académica, ese sentimiento de deficiencia o incluso de "nulidad" que producirá tanto fracasos posteriores, esa imagen de sí tan deteriorada que, para muchos alumnos, hace que los primeros pasos sobre los caminos del conocimiento sean a menudo generadores de angustia y sufrimiento. Finlandia ha elegido confiar en la curiosidad de los niños y en su sed natural de aprender. Las notas en esta fase no serían más que un obstáculo. Ello, por supuesto, no excluye informar a las familias regularmente sobre los progresos de sus niños: en la escuela de Kanenvala boletines se envían dos veces (en diciembre y en mayo). Las notas expresadas en cifras aparecen en el sexto año, cuando los niños alcanzan la edad de 13 años.

El mismo ritmo de evaluación es mantenido en el colegio después de los 13 años empleando calificaciones en cifras que pueden ir de 4 a 10. La nota 4, que implica la obligación de retomar el aprendizaje no conseguido. Están proscritos el 0 infamante y las notas muy bajas. ¿Qué interés puede haber en construir una escala de la ignorancia? En cambio, se pueden distinguir niveles de perfección: Un conocimiento puede ser adquirido pero en diferentes niveles de logro: eso es lo que significan las notas entre 5 y 9
Sin duda, el aspecto más relevante es la gran valoración que recibe la figura del profesor. Aun cuando su sueldo medio, alrededor de los 3.400 euros (el doble que en España), el prestigio que posee en la sociedad finlandesa hace que dicha profesión sea una de las más solicitadas por los estudiantes. Como relata Eva Hannikainen, son admitidos en las facultades menos del 10% de los aspirantes, “y eso que hablamos de una carrera de 6 años (en España son 3), que requiere de una formación muy exigente, y que no es nada fácil, ya que se les está preparando para que se conviertan, más que en profesores, en expertos en educación”. A pesar de los teóricos inconvenientes, señala Marina, “los alumnos más brillantes suelen dedicarse a la enseñanza infantil, a la que se considera la etapa decisiva para que el resto del proceso educativo sea bueno”. Lo que prueba que, “además de la vocación, influye mucho en la elección de las profesiones el prestigio social. Por eso es tan estúpido que en España hayamos sustraído todo prestigio de la figura del profesor”.
Si algo caracteriza el perfecto funcionamiento del sistema escolar en Finlandia, es el profesor, piedra angular del éxito finlandés en materia educativa. La buena formación técnica y humana de los profesores garantiza unos excelentes resultados. Para dar clases se les exige una titulación universitaria de carácter superior. Ser maestro de Primaria requiere 6 años de carrera universitaria. Además, el hecho diferencial básico con respecto a otros países es que un profesor finlandés debe tener una formación dirigida, no sólo a poseer unos perfectos conocimientos de la materia que imparten, sino también a ser unos expertos en Pedagogía. De hecho, en Finlandia los profesores son considerados como los profesionales más importantes de la sociedad. La comunidad confía en los profesores porque saben que han sido muy bien preparados. Los alumnos con mejores resultados son los únicos que pueden acceder a la docencia. El profesorado que imparte las clases en las escuelas (de las que son responsables los ayuntamientos) es personal contratado, el hecho que el profesorado se vea sometido a las mismas presiones que el resto de sectores, mejora su competitividad.
Asombra el respeto reverencial que le tienen a los profesores. «Sí, nos sentimos respetados y valorados por la sociedad. Ser maestro es una profesión de prestigio a la que solo aspiran los mejores. Y no basta con ser muy bueno en tu materia. Debes destacar también a la hora de saber transmitir tus conocimientos. Pero el respeto de los alumnos te lo ganas día a día. En 20 segundos lo puedes perder», explica Mati Karkkainen, docente de ciencias, en la sala de profesores, muy acogedora: un piano, una bandeja con bombones, cafeteras humeantes.
El elemento final que asegura el éxito del sistema finlandés es que está imbuido de “un sentido de la responsabilidad y del esfuerzo que no tenemos nosotros. Se trata de algo que está mucho más presente en las culturas de origen protestante, más exigentes que las mediterráneo-católicas”. Los políticos, los pedagogos, los empresarios, los estudiantes. Todos saben que la educación es el principal recurso del país para competir en el mercado internacional y para construir una ciudadanía cívica
Los deberes son sagrados. Y está muy mal visto que alguien copie, incluso por los mismos alumnos. Que alguien saque una chuleta es impensable. «En nuestra cultura son muy importantes dos valores: la honradez y el trabajo», comenta Päivi Junkkari. Quizás algo deba influir que en Finlandia, si tu vecino se entera que evades impuestos, te denuncia, por muy amigo tuyo que sea, porque considera que le estás robando. Los alumnos depositan sin temor sus ropas en un vestuario de libre acceso en el vestíbulo de todo establecimiento, las bicicletas quedan sin claves antirrobos en los sitios previstos.
No es casualidad que Finlandia también encabece las estadísticas de transparencia y menos corrupción pública. Kari Kajainen apunta otra peculiaridad nórdica. No hay repetidores. Cuando se le comenta que en España el 43 por ciento de los alumnos de Secundaria ha repetido curso alguna vez, y que tienen incontables oportunidades para aprobar cada asignaturae. Kajainen pone cara de asombro. «Aquí sólo tienes una oportunidad para aprobar un examen por la misma razón que la vida sólo se vive una vez. Y hay que aprovecharla. Si no apruebas, te quedas una hora más en clase hasta que demuestres que te lo sabes y si no, estudias en verano, pero la promoción es automática».
¿Dónde aprietan más las tuercas? «Sin duda, en la enseñanza de la lengua materna. Somos los primeros del mundo en ciencias y los segundos en matemáticas, pero el mayor reto de enseñar matemáticas es conseguir que los alumnos comprendan lo que leen, el enunciado de los problemas. Por eso lo fundamental es que lean. Y también es muy importante la enseñanza de lenguas extranjeras. El finés es una lengua minoritaria. Los alumnos también estudian sueco e inglés obligatoriamente. Y alemán, francés o italiano como optativas. Pero tienen una gran ventaja. Las películas y series de televisión extranjeras no están dobladas. Todas se pasan con subtítulos. Los niños se acostumbran desde pequeños a escuchar otros idiomas y, además, adquieren destreza lectora. Hay que leer rápido los subtítulos para no perder el hilo del programa»
Por lo que respecta a los hábitos de los alumnos, tres de cada cuatro niños finlandeses de 15 años afirman leer todos los días por el mero placer de hacerlo. A diferencia de otros adolescentes europeos, prefieren hojear los periódicos, las revistas, los cómics a las obras de ficción. Además, la televisión apenas entra en sus hábitos diarios. Finlandia presume del mayor índice de lectura de libros y prensa de Europa.
Evidentemente no se puede desligar la implicación de los padres y la familia en el éxito educativo finlandés, en los hogares finlandeses, los hijos e hijas observan como sus padres son ávidos lectores de periódicos y libros y frecuentemente van con ellos a las accesibles bibliotecas en sus horarios libres. Las familias finlandesas tienen unas actitudes hacia el subsistema escolar y el aprendizaje que condicionan su funcionamiento. Los padres finlandeses creen que la familia es más responsable que la escuela de la educación de los hijos. La disciplina es alta y se potencia el esfuerzo. En Finlandia se da un enorme reconocimiento a la excelencia y a los buenos resultados de los alumnos.
Evidentemente no se puede desligar la implicación de los padres y la familia en el éxito educativo finlandés, en los hogares finlandeses, los hijos e hijas observan como sus padres son ávidos lectores de periódicos y libros y frecuentemente van con ellos a las accesibles bibliotecas en sus horarios libres. Las familias finlandesas tienen unas actitudes hacia el subsistema escolar y el aprendizaje que condicionan su funcionamiento. Los padres finlandeses creen que la familia es más responsable que la escuela de la educación de los hijos. La disciplina es alta y se potencia el esfuerzo. En Finlandia se da un enorme reconocimiento a la excelencia y a los buenos resultados de los alumnos.
Otra de las peculiaridades, casi única en Europa en los tiempos que corren, es la extrema generosidad que caracteriza a los estudiantes finlandeses: Contra competitividad, generosidad. “Si alguna de nosotras no ha tenido tiempo de estudiar suficiente o hay algo que no entiende, las demás se lo explicamos. Cuidamos una de otra... Si algún compañero se siente cansado y no tiene ganas de seguir todos los demás le animamos y tratamos de ayudarle”, dice la misma alumna del estudio.
Se trata de una de las claves de la equidad del sistema educativo en Finlandia. Una labor conjunta de padres y profesores que se esmeran por enseñar a sus hijos y alumnos que lo más importante no son los resultados espectaculares, el éxito individual o el agravio comparativo, sino la solidaridad hacia sus compañeros y el éxito colectivo. De hecho, las diferencias en las puntuaciones son muy escasas entre los mejores y los peores alumnos finlandeses.
Finlandia es el país donde las desigualdades consiguen ser corregidas mejor por la educación; es un país donde las diferencias de capacidad entre los chicos y chicas son las más bajas y dónde los alumnos tienen una valoración muy positiva de ellos mismos con relación a los aprendizajes. Desde el jardín de niños, los alumnos son sometidos a una serie de pruebas y los que muestran mayores desventajas dispondrán de especializadas con 5 alumnos por clase, con profesores formados a tal efecto.
Finlandia es el país donde las desigualdades consiguen ser corregidas mejor por la educación; es un país donde las diferencias de capacidad entre los chicos y chicas son las más bajas y dónde los alumnos tienen una valoración muy positiva de ellos mismos con relación a los aprendizajes. Desde el jardín de niños, los alumnos son sometidos a una serie de pruebas y los que muestran mayores desventajas dispondrán de especializadas con 5 alumnos por clase, con profesores formados a tal efecto.
“No dividimos a los alumnos entre los que van mejor y los que necesitan más tiempo. Aquí todo el mundo es igual. No hay repetidores. No dejamos que ninguno se quede atrás. Si se nos presenta un problema con algún estudiante, lo tratamos inmediatamente con los demás profesores, sus padres, el director del colegio y un psicólogo”, confirma una profesora que ha colaborado con el estudio.
Alumnos, profesores, padres y administraciones; todos a una para conseguir un sistema educativo que es la envidia de Europa y un buen espejo en el que España debe mirarse con detenimiento. El impresionante éxito de la educación finlandesa está ligada a una cultura y a un pueblo que ha hecho del desarrollo de la persona humana, en todos sus componentes, la finalidad fundamental de la educación. Es esto lo que hace que todo alumno experimente el sentimiento de tener un lugar, de poder ser él mismo y de desarrollarse libremente.